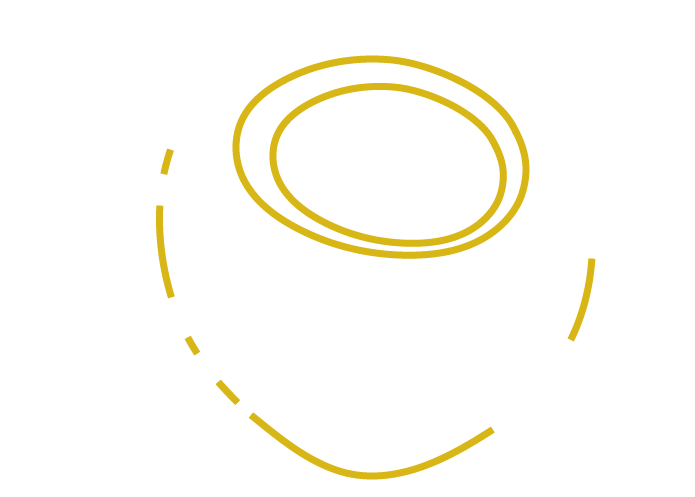Fidelio Ponce de León
Fidelio Ponce es el artista que, en la vanguardia plástica cubana, valida lo nacional desde una singular cultura que en su producción se revela como factor modélico de comportamiento regional, pero indiscutiblemente de repercusión nacional: la cultura camagüeyana.
En medio de una fuerte ebullición en el orden económico y político, el 24 de enero de 1895, nació Alfredo Ramón de la Paz Fuentes Pons, primogénito de los camagüeyanos Antonio Fuentes Olazábal y Mercedes Pons Portuondo.
Resultaba insospechable para los principeños que el pequeño de la calle Astillero no. 7½, hoy Aurelia Castillo no. 20, sería uno de los grandes genios de la vanguardia plástica cubana bajo el nombre de Fidelio Ponce de León Henner; hombre sin el cual la sinfonía plástica cubana perdería autenticidad y la sutileza crítica que aun hoy le tipifica.
Desde la instauración de la República Neocolonial y en torno a la sutil imposición de patrones norteamericanos se exigía, desde la cultura, el reconocimiento de un patrimonio de corte nacional que sustentara «lo cubano».
Nuestro panorama, mucho más amplio y diverso en lo histórico y lo geográfico de lo que cualquier ser humano pueda aprehender, vendría a ser el sujeto más importante en la plástica «cubana»; un paisaje que deviene puntal imprescindible para toda aproximación e interpretación de una producción cultural llamada a ahondar en las raíces de la Isla, huellas inconscientes en aquellos que se asoman a los fenómenos desde lo cotidiano, mas de transparente razonamiento para quienes desde un mirador otro, desdibujan las formas y apariencias en aras de redescubrir y atrapar las esencias.
En ese periodo de búsqueda, de encuentros y desencuentros, la particularidad nacional quedaría incompleta si deja al margen las diversas raíces históricas y los matices geográficos que la integran.
Pero tomar conciencia cultural de lo real maravilloso como peculiaridad que tipifica el Caribe, y por tanto la insularidad en la que estamos inmersos, requirió de un continuo viaje de ida y vuelta, de un distanciamiento que, desde la supuesta nitidez de la cultura occidental, permitiera redefinir y atrapar la magia de La jungla, como si resultara necesario conocer la abarrotada confluencia de genuinos estilos artísticos, en tanto generados e interpretados desde el contexto que les dio origen —Románico, Gótico, Renacentista, Barroco, Neoclásico—, para comprender la fuerza discursiva de una arquitectura sin estilo, de un arco, una columna, una mampara, un vitral que juega con la luz, una mesa cargada de flores, papaya o mameyes, síntesis icónica que desborda la legible voluptuosidad de la arquitectura colonial cubana para revelarse cómplice de juegos prohibidos o no, pero siempre humanos.
Aunque Fidelio Ponce de León no tramitó visa y pasaporte, viajó a Europa desde su imaginación y caló en las escuelas pictóricas mediante las enciclopédicas pinacotecas del arte.
Encontrar el justo espacio de Ponce de León en el entramado de lo nacional requiere –como en la narrativa de La Tula, Gertrudis Gómez de Avellaneda, o en el pensamiento independentista de Joaquín de Agüero y Agüero– hurgar, primero, en la génesis y, luego, en los resultados del referido distanciamiento de los horizontes culturales que penetran sin límites en las entrañas de los artistas desde edades tempranas; un conjunto de recuerdos que afloran de modos imprevistos en medio de los más diversos lenguajes artísticos.
El mundo infantil de Fidelio Ponce, desde lo externo, lo social, quedó atrapado en las polémicas contradicciones entre las hegemónicas posturas de España y Norteamérica por sostener la tenencia de la Isla; mientras en lo intimo, lo familiar, estuvo inmerso en una conservadora y tradicional familia camagüeyana que, como la ciudad misma, resultaba heredera del más auténtico catolicismo en Cuba.
Con tan solo 8 años, tras la muerte de su madre y un infructuoso intento de relación con su madrastra, Fidelio Ponce se distanció de su padre, quien cubría las crónicas religiosas en la prensa local, y pasó a vivir con sus tías, solteronas de fuerte religiosidad y vida introspectiva, quienes no dudarían en inscribirlo en las Escuelas Pías, espacio que terminó por marcar en él un mirar franciscano al entorno.
Cargado de una exquisita sensibilidad, en 1912, Ponce de León enfrentó la obra pictórica de Rodríguez Morey, director artístico de Bohemia, y quedó impactado con su obra «Triste jornada», una escena en que se aborda la irremediable despedida de unos campesinos a su hijo muerto, anécdota de fácil comprensión para Ponce, familiarmente relacionado con el manifiesto recogimiento e intimismo con que el autor ha mostrado el tema.
La impronta dejada por la pintura de Morey subyuga al joven Fidelio, al punto de despertar su interés de expresarse mediante el lenguaje de la pintura y, en 1916, con el apoyo de Rodríguez Morey, abandona El Camagüey para ingresar a la Escuela de Pintura de San Alejandro en La Habana.
Ni la distancia ni los amplios horizontes capitalinos quebrantaron el conformado espíritu del principeño; de modo que ante la inmensa galería de autores y obras que le propone la academia, Fidelio Ponce siente predilección por Esteban Murillo, español del siglo XVII que con maestría había captado los sucesos callejeros, con un halo de misticismo o bondad religiosa que resultaba familiar al universo infantil de Ponce de León.
Cruzar sin obstáculos los posibles puentes hermenéuticos que le proponía Murillo era cuestión de fusión de horizontes entre el autor del XVII y el espectador de principios del XX. Para la agudeza de Ponce un Murillo es más que una escena romántica; es, filosóficamente hablando, la grandeza de lo humano y el grito a la pobreza y el hambre.
Ponce de León ha llevado del Camagüey, como el más firme equipaje, una incalculable fantasía para la lectura y escritura de los más profundos e íntimos mensajes; de los lenguajes tendrá mucho que aprender todavía.
De San Alejandro Fidelio Ponce sacó importantes definiciones; entre ellas, la necesidad de crear un arte nuevo en oposición a la retrograda academia, tan apegada al viejo continente como ajena a la expresividad de la cultura insular.
No es casual que, dentro del claustro de maestros, centrara su atención en Leopoldo Romañach, profesor de la especialidad de colorido que, en correspondencia con la vanguardia europea, asumía la validez de los valores expresivos de los diferentes elementos plásticos. Sin embargo, no sería la academia el ámbito en que Ponce de León crea el instrumental técnico que lo revelará como uno de los grandes dentro de la vanguardia de la plástica cubana; por el contrario, será la búsqueda de sí mismo, el hurgar una y otra vez en su anhelo de genialidad lo que le revelará originalidad y grandeza.
Tras la autenticidad del arte y de su vida, infiel a cualquier compromiso que no fuera su ética ante la creación y la vida, Ponce de León abandonó la Academia y comenzó una vida nómada, huraña y solitaria, en la que no faltaría el alcohol.
Descomponer en sus obras la totalidad significante en búsqueda de una lectura de significados entraña atrapar su proceder en la vida, mirarla desde la constante inquietud que le hace marchar en solitario.
Al margen de sustanciosos proyectos económicos, Fidelio Ponce es de los artistas que recorre los barrios suburbanos y ciudades cercanas para cubrir las necesidades de subsistencia como rotulista de compañías comerciales, tarea que debió permitirle jugar con las más diversas gamas de atractivos colores. La labor de diseñar y crear los carteles que promueven las películas que ofrecen las salas cinematográficas así lo avalan.
La irrupción de Fidelio Ponce de León en el Arte aparece a los 39 años, en 1934. Cuando tras un período alejado de la bebida realiza su primera exposición personal en El Liceum habanero, un conjunto de obras en las que parece sumergir el contradictorio universo del niño nacido en Astillero 7½, cosmos evidente tanto en los títulos como en su particular representación.
Dos Mujeres (1934), La familia está de duelo (1934), son obras que conmueven por su fuerza expresiva, por una técnica angustiosa en medio de una generación que ha encontrado en la luz del trópico y en un vivo colorido, los íconos más significativos del arte pictórico cubano y caribeño.
Precisamente la sobria factura que obvia toda concepción a la facilidad tropical, unido a la constante preocupación de tomar solo lo indispensable, al margen de todo lo superfluo, reveló desde entonces a Fidelio Ponce como uno de los artistas más genuinamente originales y sustantivos que hemos producido.
¿Cuánto de convergencia con una expresividad principeña, distante de las cosmopolitas ciudades portuarias? Introspección y sencillez compositiva reina por doquier en la arquitectura y el modo de entender la vida en El Camagüey, ciudad conformada desde una postura franciscana, a distancia de férreas legislaciones y falsas apariencias.
En ello radica la fuerza motriz de un Ponce de León, en la capacidad para resumir un período colonial desde uno de los factores modélicos de mayor impronta desde el punto de vista cultural regional: la religión; arista desde la cual se comprende, histórica y geográficamente, el proceder y accionar de los habitantes de una de las regiones más importante de Cuba: la de la antigua villa Santa María del Puerto del Príncipe.
Sin tener en cuenta los lazos identitario del artista con su región, el mundo pictórico de Fidelio Ponce, es un «mundo raro y doliente, de blancos, grises, sepias y otros brumosos tonos».(1)
Para corroborar el fuerte patrón identitario que sustenta la poética de Ponce de León, un año después de su debut, alcanza el reconocimiento artístico en el Salón Nacional de 1935, al ser premiada su obra Beatas (1935). Años más tarde logra el primer premio por Los Niños (1937).
Paralelo al reconocimiento de especialistas que integran los jurados se inicia un interminable ambiente reflexivo por parte de la crítica y la historia del arte para explicar el proceso creador de Ponce de León, tarea que se enfoca básicamente desde artitas y obras que integran el catálogo pictórico del arte occidental.
Por el lenguaje, caracterizado por la simplificación, líneas sinuosas y las proporciones alargadas, le relacionaron con el italiano Amedeo Modigliani (1884-1929), artista que se había destacado en el tema de retrato y el estudio de la figura humana en imágenes que, a pesar de mostrar gran simplicidad en los contornos, revelan un considerable discernimiento psicológico y un curioso sentido del patetismo.
Las inquietudes de Fidelio Ponce se avenían a este lenguaje; mas la fantasía del cubano le imprimiría un sello que abogaba por un escape de las formas hasta diluirlas entre los empates de color que definen la obra.
Por el halo de misticismo que reina en los temas de Ponce de León, se le asocia a Doménikos Theotokópoulos, El Greco (1541-1614), maestro en captar con marcada expresividad el fervor religioso del siglo XIV; la fantasía y distorsiones del español, cercanas a Modigliani, entroncan con el provinciano Ponce que, definitivamente autodidacta, no conoce el arte universal y la vida europea más que por reproducciones en catálogos.
Dentro de la gran diversidad de estilos y modos de hacer que conoció, Fidelio Ponce eligió y tamizó los rasgos que deberían servirle para su fin. Mira a los maestros de la pinacotecas pero los somete a una constante experimentación personal mediante una paleta en la que predomina el siena, verde vejiga y azules agrisados, ocres y sobre todo, mucho blanco.
Hay en las obras de Ponce de León lecciones de los maestros, como en su palabra un ameno conocimiento de Italia, Francia, España y otros centros del arte europeo. Jorge Mañach describe su momento de creación como un acto en el que el artista permanece ensimismado: «seguía elevando su fantástico soliloquio o lanzando, sin esperar respuesta, aquellas preguntas suyas, de una avidez polémica, mezcla de humildad y de egoísmo. Palabra y trazo fluían a la vez como algo natural, sin cálculo; y ambos eran hipérbole y metáfora, genial delirio».(2)
Importantes consideraciones acerca de la yuxtaposición de la vida y obra de Ponce de León se obtienen del nombre elegido por el joven Alfredo Fuentes Pons para comprometerse desde las artes plásticas con su época.
Juan Sánchez, su biógrafo, mediante relación entre nombre real y artístico ofrece un detallado análisis de cada uno de los elementos que la integran; relación que permite entrever la cosmogonía del pintor.
Acerca de Fidelio y Ponce, parece imponerse la corta distancia fonemática con los originales Fuentes y Pons respectivamente; mientras que De León Henner guarda analogía con su personalidad; de rey, fiera, solitario, andariego e independiente el primero; de soñador y enamorado de la posteridad en lo segundo si se recuerda que Henner lo toma de un pintor europeo, personaje que según él mismo contaba, había sido su abuelo.
Una incalculable fantasía desborda, no solo la obra de Fidelio Ponce, sino también su vida, no en vano entre las artes siente predilección por la música, cuya sutil abstracción desencadena los más elevados sentimientos y estados de ánimo.
Entre 1935 y 1940 la producción de Ponce de León está considerada como una etapa de constante búsqueda y reafirmación de un estilo personal. Son los años en que se representa un mundo «raro y doliente, de blancos, grises, sepias y otros brumosos tonos» que le acercan al Goya grabador; es el período al que corresponden las obras ya referidas, así como Rostros de Cristo y Mi prima Anita, un rostro femenino en tonos siena que se degrada hasta el blanco como signo de paz y amor.
Otro carisma, marcado por la madurez, muestran las obras creadas por Fidelio Ponce entre 1940 y 1949; sin lugar a dudas, los duros aconteceres sufridos a partir de 1939, año en que se le diagnostica la tuberculosis, dejaron su impronta en ello. Es la etapa de los grises y los sienas y la preferencia por las figuras religiosas, entre ellos, Rostros (1941).
Tras la constante obsesión del pintor por conquistar el color «anacarado» en su personalísima paleta, se encuentra la incomprensión de críticos y teóricos pendientes al reto de lograr distanciar el arte que se produce en la Isla del fatuo pintoresquismo como signicidad de lo cubano; estrategia que no podría reducirse a la síntesis de elementos significativos generalmente identificables. Los temas familiares, la arquitectura habanera, la mulata, el campesinado, el paisaje rural con su diverso atributo –colorido y vegetación, entre otros–, conforman un conjunto de signos externos al ser humano en cuya posición no tiene cabida Fidelio Ponce.
Con personalidad propia Ponce de León se alista entre los que miran más hondamente, entre aquellos que con firme convicción se adentran en lo interno, en el alma y espiritualidad del ser humano, con el fin de encontrar lo sustancial de «lo cubano». Paralelo a ello su producción se inserta en lo universal para ser reconocida por cualquier espectador que se aproxime a la obra, amén al contexto cultural que le sirva de referencia.
Con el armazón instrumental que marca la estrategia de un crítico, Guy Pérez Cisneros reconoce que ante un Ponce «no podemos evitar el estremecimiento ante el concepto de infinito e indefinido, ni la angustia ante esa nada fluyente en que se revelan tan difíciles las formas y el ser». «Así –seguiría diciendo– las pinturas de Ponce ejercen sobre nosotros en primer lugar, un efecto carnal, corporal; nos empujan, nos oprimen el diafragma o el corazón».(3)
Y es que ante el enigma de la pintura de Fidelio Ponce, sólo quienes posean un perverso amor por el rigor técnico formal del arte lograrán crear un espacio, de manera inmediata, a la razón estética; por el solo hecho de predominar en éstos cuadro el áurea, el hic et nunc (el aquí y el ahora) de la obra que le da permanencia dentro de la fluidez, libertad dentro de los barrotes históricos concretos que la conforman y, autenticidad e irrepetibilidad, dentro de lo común y lo vulgar.
La falta de concreción definitiva de la obra, la evasiva cristalización del todo y cada una de sus partes, son enigmas y soluciones artísticas –preconcebidas o no, inexplicables o no desde el sujeto creador– que impiden una posible indeferencia entre un Ponce y el observador de su pieza.
Resulta pueril pensar que este artista no parte de la realidad inmediata, sólo que se trata de una realidad interior que al materializarse, libre de toda contingencia, deviene inspiración, sueño, idea, Arte. Un discurso plástico que obvia los mensajes literarios, la construcción de arquetípicos y terrenales personajes por pertenecer a un tipo de pintor que, como afirma Pérez Cisneros, «que pinta por pintar como obligado por un sino fatídico ciego a todo paisaje, sordo a toda palabra, capaz de sacar de su entraña un mundo inmenso y completo, ese tipo de pintor no existe entre nosotros, a no ser que recurramos a un solo ejemplo: a Ponce»(4)
Pierre Loeb, crítico de arte francés que penetra en los intersticios del proceso creador de Ponce de León, reconoce como principal atributo de su obra la riqueza de vida y de sentimiento discretamente expresado aun cuando los temas puedan parecer anacrónicos. No en vano considera que «Ponce tendrá siempre el honor de haber entonado su propia canción, de haber dado a todos el ejemplo de un hombre de calidad y de nobleza».(5)
¿Cuánta sincronía puede existir entre semejante enigma y los misterios de la religiosidad en Fidelio Ponce? La predilección por los temas religiosos, a los que se suman la espiritualidad contenida en aquellos que propiamente no lo son, hace que se le considere el pintor de la religión.
Pero más allá de una visión religiosa, predomina en Ponce de León una profunda sensibilidad humana; ante la insistencia, en medio de un anticlericalismo republicano, confesaba: «Creo que, en el fondo, yo soy religioso porque soy timorato. La religión es un gran temor».[6]
Transparente en sus ideas, incluso en sus apasionadas mentiras, la vida y obra de este artista resulta contenedora de una aparente ambigüedad entre el ateismo y la fe religiosa que se desdibuja en los actos que rodean su última voluntad: ser amortajado, como en el siglo XVIII en su Puerto Príncipe natal, con los hábitos de San Francisco –con capuchón y todo– y, a iniciativa de su esposa, llevar sobre su pecho una estampa de la obra Entierro del conde de Orgaz, de El Greco, una de las escenas religiosas más sobrecogedoras de la historia del arte.
Así, envuelto en los signos de humildad y el arte, de la gloria que con obsesión persiguió a lo largo de su vida, Ponce abandonó lo terrenal el 19 de febrero 1949, dejando como dote a la cultura cubana una de las más singulares notas de la amplía sinfonía plástica del país.
*Versión del título para la Web. Título original: Fidelio Ponce: insoslayable huella en la plástica cubana
——————————————————————————–
Notas
(1) Juan Sánchez: Fidelio Ponce, Letras Cubanas, 1985, p. 43.
(2)] Apud. Juan Sánchez: Ob. cit., p. 38-39.
(3) Guy Pérez Cisneros: «El mundo sumergido de Ponce», Grafos, 10(119):20-21, La Habana, febrero-marzo de 1944, en Las estrategias de un crítico. Antología de la crítica de Guy Pérez Cisneros, Letras Cubanas, La habana, 2000, p. 174.
(4) Ibíd., p. 178.
(5) Apud., Juan Sánchez: Ob. cit. p. 45. Similar grandeza descubre el mexicano David Alfaro Sequeiros cuando en su recorrido por la exposición de pintura de la Institución Hispanocubana (1943) acota: «Noto influencia de la Escuela de París en la pintura cubana, a excepción de Ponce, que parece más allá del tiempo y del espacio». Apud. Roberto Méndez Martínez: Los cuerpos del siglo. Otra mirada a la plástica cubana, Ed. Ácana, Camagüey, 2002, p. 19.
(6) Ibíd. p. 13.
Artículo: Fidelio Ponce: pintor de vanguardia, insoslayable huella en la plástica cubana, Autor: Marcos Antonio Tamames Henderson, Tomado de www.ohcamaguey.co.cu