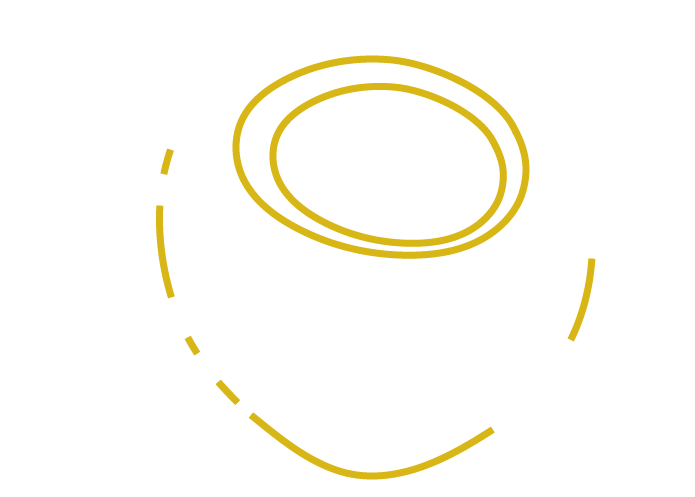El rapto de las principeñas
La historia de Puerto Príncipe aparece ligada desde sus orígenes a los piratas. Poco después de fundarse la Villa en 1514 [1], esta debió ser trasladada tierra adentro, pues las incursiones de señores del mar eran tan nocivas al vecindario como la convivencia con los mosquitos y jejenes que tenían criadero propicio en la Punta del Guincho.
Curiosamente, el obispo Morell de Santa Cruz, habitualmente tan avisado, atribuye en su Visita Eclesiástica el traslado a «la persecución de las hormigas»[2]. De todos modos, las continuas depredaciones de los visitantes que llegaban bajo banderas de Francia, Inglaterra u Holanda, o simplemente por voluntad propia, debieron ser más difíciles de controlar por los vecinos que cualquier plaga endémica.
Mas, el adentrarse en las llanuras del Camagüey no dejó totalmente a salvo a los pobladores. El 29 de marzo de 1668 irrumpió el británico Henry Morgan con sus hombres en la Villa, según el historiador Jacobo de la Pezuela procedieron de manera cruel y enérgica:
Luego que los filibusteros se enseñorearon del pueblo, encerraron a todos sus habitantes en sus dos iglesias (la Mayor y S. Francisco), y distribuyéndose por las casas y contornos no hubo cosa de valor que se salvara a su rapacidad. Mientras tanto, dice Esquemeling, historiador inglés de los piratas de América, olvidaron en su encierro a los hambrientos prisioneros, que se morían de inanición. También los atormentaban para que dijesen donde tenían sus alhajas y sus muebles. Por último, cuando ya nada les quedó que robar, les exigieron un crecido rescate por sus personas, amenazándolas con llevarlos presos a Jamaica o incendiarles las casas en caso de no darlo.[3]
Era cierto que los vecinos, acostumbrados ya a estar incursiones, apenas se daba el toque de alarma, acostumbraban a enterrar u ocultar en aljibes y malezas sus bienes principales o simplemente escapaban hacia sus haciendas con la esperanza de no ser alcanzados por los malhechores, pero también es cierto que el poblado por entonces no era tan rico como se creía y cuando Morgan se dio cuenta de que no podría reunir la cuantiosa suma que exigía como rescate, se conformó con incendiar el barrio de Santa Ana, con lo que se perdieron los antiguos archivos de esa parroquia y numerosas alhajas y se marchó el 1 de abril, llevándose por botín principal quinientas vacas.
Aunque víctimas de estos latrocinios, los principales vecinos de Puerto Príncipe no eran totalmente inocentes, pues, afectadas sus economías por las tasas y tributos que les imponía el poder central y desatendidas sus demandas de libertad comercial por el Capitán General, se dedicaban habitualmente al contrabando o comercio de rescate con piratas, corsarios y filibusteros de la nación que fuesen, siempre dispuestos a trocarles las carnes saladas y cueros, que eran la producción fundamental del territorio, por otros artículos de primera necesidad. Algunas veces estas transacciones, donde ninguna de las dos partes actuaba de buena fe, concluían en verdaderas batallas o actos de venganza como los antes descritos, lo que no impedían que volvieran a realizarse muy pronto. De hecho, en el caso que nos ocupa, afirma Pezuela con pasmosa tranquilidad: «No tardaron los de Puerto Príncipe en reponer sus pérdidas con los lucros que les proporcionó luego su contrabando con ingleses y holandeses de las Antillas inmediatas a Cuba»[4]
Once años después, en 1679, fue el filibustero francés Granmont, quien tenía su base de operaciones en el Petit Goabe, Haití, quien desembarcó por la Guanaja con unos seiscientos hombres, los que, de modo subrepticio, lograron llegar hasta las cercanías de la cabecera del territorio, a un lugar llamado La Matanza. En aquel sitio fueron descubiertos por un sacerdote, Francisco Garcerán, quien regresaba de un paseo por una hacienda vecina. Al intentar uno de los invasores detenerle, echó a correr despavorido y entró al galope en la ciudad, gritando: «Ingleses en La Matanza, que lo dice el Padre Garcerán». Eso permitió que la mayor parte de los vecinos se pusieran a buen recaudo.
En una acto de audacia, a pesar de haber fracasado el golpe sorpresivo, entraron los invasores en la población y se establecieron, unos en la Iglesia Mayor, otros en una casa vecina. Dispusieron partidas de fusileros y lograron aprehender algunos de los vecinos que huían, incluidas catorce mujeres entre las que se encontraban la esposa del Alcalde Ordinario Don José Agüero y dos hermanas de Don Francisco de Guevara y Zayas, prestigioso cura que había sido hasta el año anterior Vicario foráneo – una especie de delegado del Arzobispo de Cuba – de la localidad y cura propio de la Parroquial Mayor.
No era mucho lo que los principeños en su huida les habían dejado, pero además, comenzaron a temer los filibusteros ser víctimas de una emboscada, sobre todo cuando descubrieron que esa población tenía mucho mayor número de habitantes de lo que habían creído. Quisieron entonces negociar su salida de allí: estaban dispuestos a entregar a los rehenes e inclusive el botín, si se podían marchar con sus armas sin ser molestados.
Viene en nuestro auxilio Morell de Santa Cruz para describir la curiosa escena del parlamento entre los invasores y el alcalde. Este último, tal vez confiado en la capacidad de resistencia de los hombres a su mando, o simplemente lleno de un orgullo novelesco, les respondió «que si por la presa de las catorce mujeres presumían que él, y su pueblo habían de admitir pláticas, y capitulaciones ignominiosas, vivían muy engañados, porque aunque se las llevasen todas, y la primera la suya, no cederían un punto del valor, y honrosidad de la nación española».[5] Desde luego, ni los filibusteros ni el alcalde consultaron el parecer de las mujeres.
Nada caballerosos, por su parte, los franceses decidieron retirarse sin insistir y pusieron a las rehenes como escudo en la vanguardia, se internaron así en la Sierra de Cubitas para procurar regresar a la Guanaja. Los principeños por su parte, tampoco se cuidaron del peligro que corrían sus esposas, hijas y hermanas, y acometieron a los raptores en esa zona, donde en un combate sumamente violento lograron hacerles muchas bajas a los galos[6], pero estos, aprovechando la superioridad de su fusilería lograron llegar al embarcadero y llevarse las mujeres a bordo.
La actitud de los vecinos pasó entonces de la gallardía a la desesperación y se dedicaron a juntar el crecido botín que exigían los captores para devolver sus presas, por lo que llegaron hasta a mendigar en lugares vecinos para poder reunir la suma. Se dice que el cura Guevara tuvo que empeñar las lámparas de la parroquia para rescatar a sus dos hermanas. Más de treinta días tomaron estas gestiones, hasta que pudieron acumular una cantidad satisfactoria y entonces, al decir de Morell «los Franceses pusieron en tierra a las prisioneras colmadas de obsequios, y muy agradecidas del sumo respeto con que las trataron, y levando las anclas se hicieron a la vela».[7]
No es difícil imaginar las escenas que vinieron después: el parloteo de las hermanas Guevara, contando una y otra vez al paciente cura la única aventura de sus vidas, llenas de orgullo a partir de entonces, pues habían sido canjeadas por las lámparas de la Mayor, por entonces las alhajas más valiosas de la villa, aunque de todos modos a aquel hogar debió retornar la paz más rápido que al del Alcalde Ordinario Agüero, cuya pareja, de seguro hecha un basilisco, debió echarle en cara más de una vez que había puesto en peligro la vida y honra de ella por salvaguardar la de la «nación española». No es difícil suponer que algunos principeños se arrepintieron cien veces de haberse arriesgado en tal empresa con el único resultado de recuperar los sinsabores domésticos, ahora con las arcas más quebrantadas.
De lo que no se habló fue de lo ocurrido en aquel barco. Las mujeres tuvieron buen cuidado en callarlo y los hombres prefirieron pensar que aunque herejes y piratas, ingleses y franceses podían comportarse como caballeros. De todos modos, el asunto fue silenciándose poco a poco.
En la nota que se escribió en el Libro de Enterramientos de la Parroquial Mayor, se habla del combate entre filibusteros y vecinos en Cubitas, mas el rapto no se nombra, el asunto estaba ya olvidado en el siglo XIX, pues Torres Lasquetti al hablar de esta incursión se basa únicamente en la citada nota. Si hoy sabemos del suceso es porque en 1756, cuando el obispo Morell de Santa Cruz visitó la villa, el suceso estaba todavía en la memoria de algunos y lo recogió detalladamente en su Visita eclesiástica, documento sólo destinado a la lectura del rey de España y del Papa…pero la letra escrita tiene sus azares y gracias a la curiosidad del prelado, este suceso legendario volvió a salir del silencio de las memorias familiares para ocupar un sitio en la nuestra misterioso siglo XVII.
[1] Esta fecha es cuestionada hoy por ciertos historiadores, pero sin argumentos definitivos, por lo que en el ámbito conmemorativo y desde luego, en el de la leyenda, continúa el 2 de febrero de 1514 como fecha fundacional.
[2] Pedro Agustín Morell de Santa Cruz: La visita eclesiástica. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985, p.66.
[3] Citado por Juan Torres Lasquetti en la nota 8ª de su Colección de datos históricos-geográficos y estadísticos de Puerto Príncipe y sus jurisdicción .La Habana, Imprenta El Retiro, 1888, Apéndice, p.20.
[4] Ibid, p.21.Una atenta lectura del poema que abre la literatura cubana Espejo de Paciencia, redactado en 1608, evidencia que este contrabando era toda una industria y que tras los aparentes actos heroicos para rescatar al Obispo Cabezas Altamirano había una simple riña entre contrabandistas. Los vecinos de Puerto Príncipe estuvieron muy ligados al comercio de rescate que se efectuaba en Bayamo y Manzanillo, muy probablemente el poeta Silvestre de Balboa estuviera también implicado en el asunto.
[5] Morell: Ob.cit, p.68.
[6] Torres Lasquetti, cita una nota procedente del Libro Primero de Entierros de Blancos de la Parroquial Mayor, folio 3ro, donde se señala que las bajas de los principeños ascendieron a 67. Morell las reduce a 50. De todos modos resultaban muy elevadas para una población tan reducida como la de entonces.
[7] Morell: Ob.cit, p.69.
Por: Roberto Méndez Martínez