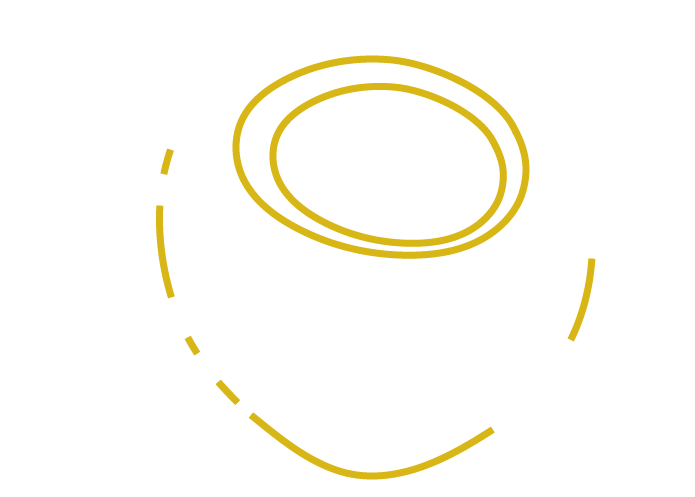De apellidos, títulos y vanidades
Una simple ojeada a cualquier archivo civil o religioso de Puerto Príncipe viene a confirmarnos enseguida en la tesis de que esta sociedad patriarcal estaba compuesta en realidad por unas pocas familias, que a lo largo de siglos se entrelazaron entre sí, de manera tal, que casi todo el mundo estaba emparentado, a veces en más de un grado.
Los apellidos Agramonte, Agüero, Betancourt, Varona, Caballero, Recio, se repiten hasta la saciedad y a nivel popular se busca un modo de identificar las distintas ramas de las familias. Unas veces se les da como apelativo el nombre del fundo o finca rústica que es su principal propiedad: de ahí los Rodríguez «Songorrongo», los Varona «Camujiro» o los Betancourt «Najasa». En otros casos se aludía con ello a ciertas peculiaridades físicas de esa línea familiar, así sucedió con los Zayas Bazán a los que dividieron nada menos que en «Chivo» y «Mono».
En ocasiones estos apelativos eran críticas nada disimuladas a defectos físicos o morales de algunas familias, así, una parte de los Rodríguez debió cargar con el apodo de «Cocorioco» por la incapacidad congénita de articular el sonido de la «c», lo que los incapacitaba para decir tal palabra, mientras que a algunos Varona se les colgó el de «Mal Pelo», por cierto aire de mestizaje que hacían evidente sus cabellos, por más que pretendieran ocultarlo. La proverbial tacañería de algunos Agramonte les hizo cargar por más de un siglo con el apodo de «Mamucho» (corrupción de «más-mucho»).
La vida, más o menos rústica aún, de los habitantes más poderosos del territorio, nada dados en general al lujo y la ostentación se prolongó durante las primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, algunos, por vanidad o por la influencia política que ante las autoridades pudieran ganar, se afanaron en poseer títulos de nobleza.
En 1817 concedió la Corona a Don Santiago Hernández y Rivadeneira la merced de un título de Castilla, con la denominación de Conde de Villamar, con derecho a sucesión. A lo largo del siglo los herederos de estos pergaminos estuvieron muy vinculados a la administración colonial, siempre en el lado más conservador.
El segundo Conde fue un feroz opositor del Lugareño en sus empeños por crear el ferrocarril Puerto Príncipe- Nuevitas y engrandeció la fortuna familiar con el tráfico de esclavos y el contrabando. Poseía su propio camino hacia la costa para sus manejos comerciales al margen de las aduanas que llegó a ser conocido como «el camino secreto del Conde de Villamar». En una ciudad relativamente pequeña poseyeron un «palacio» –nombre pretencioso que algunos daban a sus sencillas casonas – en la calle Candelaria esquina a San Clemente, además de mantener una quinta en la barriada de La Caridad y desde luego, un panteón en el más elegante tramo del Cementerio. Fueron siempre más vanidosos que útiles. Hoy están olvidados.
Un caso completamente distinto es el de Don Agustín Cisneros y de Quesada, al que se le concedió en 1825 el título de Marqués de Santa Lucía, como reconocimiento de la cesión que hiciera de tierras de su propiedad en el hato de Nuevitas y en El Bagá, para el fomento de población en estas tierras, gracias a lo cual muchas personas tuvieron techo y trabajo. Tanto Agustín como su heredero Salvador Cisneros Betancourt hicieron honor a su rancia estirpe criolla y apoyaron siempre las mejores iniciativas para el territorio. Salvador fue de los primeros en secundar el movimiento independentista en 1868 y tuvo una destacada actuación en las estructuras civiles de ambas etapas de la guerra. Delegado a la Constituyente de 1901 se opuso a que la nueva República reconociera «fueros y privilegios» y renunció a su título. Tuvo una actitud vertical ante las ingerencias foráneas y fue severo crítico de la corrupción administrativa. En las historia de Cuba se le ha reconocido como «El Marqués» por antonomasia.
Mas no fueron los títulos nobiliarios los únicos signos de vanidad en aquellos tiempos. Los poderes civil y eclesiástico vivían celosos de sus prerrogativas, de ahí que vigilaran continuamente los más pequeños detalles protocolares para evitar que la otra parte le fuera a arrebatar un mínimo de atribuciones.
En 1829 llegó a la Ciudad en visita pastoral el obispo de Santiago de Cuba Don Mariano Rodríguez de Olmedo y Valle, figura de valiosa ejecutoria pero que vivía obsesionado por la nobleza de sus antepasados y no cesaba de repetir que sus ascendientes maternos llevaban en su blasón el mote: «El que más vale, no vale tanto como vale Valle» o como otras veces expresaba: «El que más da, no da tanto como ha dado Valle». Como era de esperar, tanta altanería debía despertar la suspicacia de la Audiencia, siempre preocupada porque su alta función jurídica fuese reconocida y jamás coartada por el poder eclesiástico.
Celebróse por aquellos días una ceremonia en la Parroquial Mayor a la que concurrió el Presidente de la Audiencia y desde luego el Prelado. Como mandaba el protocolo, el Obispo tenía derecho a llevar un paje que le llevara recogida la cola o cauda de la capa y el Presidente de la Audiencia a sentarse bajo un dosel, pero cuando pasara ante él el dignatario eclesiástico, el dosel debía bajarse y en respuesta, debía soltarse la cola del traje episcopal y que esta arrastrara el suelo. Sucede que por descuido o malevolencia del maestro de ceremonias de la Audiencia, al paso de Monseñor Olmedo, no se inclinó el dosel y el paje o caudatario del Obispo, a su vez, no soltó la cola. Entonces el maestro de ceremonias, sin atender al escándalo que ocasionaría en lugar sagrado, gritó en voz alta al paje: «¡Esa cauda!», a lo que éste, sin soltarla, respondió con otro grito: «¡Ese dosel!». Como era de esperarse, esto causó un importante escándalo, que no concluyó allí, sino que se formó un expediente que se elevó al Gobierno Superior, quien acabó desaprobando tanto la conducta de la Audiencia como la del Prelado.[1]
Otro escándalo, todavía más notorio, tuvo lugar en ese mismo año, cuando, con ocasión del novenario de Nuestra Señora de la Merced, se autorizaron corridas públicas de toros, para ello se levantó una plaza improvisada, cercada por barreras, en cuya parte inferior delantera estaban los palcos de las autoridades principales. Uno de estos palcos lo ocupaba un Oidor de la Audiencia quien había tenido disputas con el Marqués de San Felipe y Santiago, Jefe del Regimiento de Infantería de Cuba, acantonado en la ciudad y quien tenía a su cargo, una especie de parada militar previa a la corrida. Ansioso por molestar al Oidor, el Marqués indicó a sus soldados que una vez concluido el despliegue de las tropas, cuando iba a empezar la corrida, se sentaran sobre las barandas del palco de su adversario, para que él y su familia no pudiera contemplar el espectáculo.
Una vez que esa insolencia se llevó a cabo, se retiró ofendido el letrado con sus parientes, así como otras personas de palcos vecinos que habían sido afectadas igualmente, mientras se producía un gran alboroto entre los asistentes. Dada la excitación de los ánimos, la autoridad superior dispuso que se suspendiera el espectáculo, pero el Marqués, incapaz de refrenar su soberbia, hizo que desenyugaran un buey de una carreta y lo llevaran al terreno para que fuera capeado por sus soldados, lo que no fue consentido por la Autoridad. Entonces, más encolerizado aún, el militar ordenó a algunos subordinados que destruyeran las barreras, estos después de poner en práctica la orden, armados con horcones, se dispersaron por las calles pidiendo que se les permitiera realizar saqueos. Los ciudadanos, por si acaso, se encerraron y echaron todos los pestillos y trancas que pudieron encontrar en sus domicilios.
Gracias a la valerosa actitud del Cabildo y a la del Teniente Gobernador Sedano fue posible arrestar al belicoso militar y acuartelar la tropa antes de que alcanzara sus propósitos.
Nunca faltaron en Puerto Príncipe los que careciendo de fortuna, presumían de tener alguna o culpaban a cualquier hecho social o natural de haber perdido capitales imaginarios. Es el caso de Don Pedro Alonso Agramonte, amigo de Salvador Cisneros Betancourt, al que se conocía por no poseer bienes de consideración, pero que fue capaz de decir al Marqués, a propósito de la guerra del 68: «Mira, que estallar la guerra, cuando ya yo me iba empinando». El Marqués, hombre agudo y de rápida respuesta, le respondió impávido con una pregunta: «¿Con qué cabulla, Pedro Alonso?»[2]. Por varias generaciones se empleó la frase entre los camagüeyanos para replicar a personas pretenciosas o llenas de sueños vanos.
[1] Cf. Torres Lasquetti: ob cit, p.204.
[2] El Camagüey legendario, p.199.
Por: Roberto Méndez Martínez