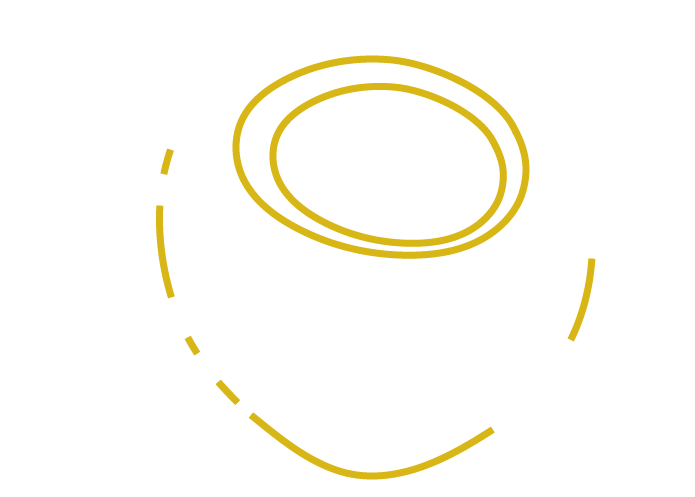Regionalismos y nación: Retos para una historia común
Caminar por la historia cubana es caminar sobre brasas. Especialmente si se trata de Guáimaro, donde se fundó la República en Armas, y donde cada piedra parece guardar una discusión inconclusa. Por eso, presentar a Ernesto Limia Díaz en Guáimaro tiene un simbolismo que no escapa a nadie. No solo por su trayectoria como historiador y ensayista comprometido con los desafíos de nuestra nación, sino también porque, al ser bayamés, su presencia aquí en esta tierra camagüeyana, en este Guáimaro que fue la primera capital de Cuba libre, reviste un carácter profundamente simbólico.
Hace seis años, una conferencia suya en Camagüey despertó una reacción intensa. Recuerdo bien aquel 10 de octubre. Vivíamos el 17 Festival Nacional de Teatro. Camagüey se preparaba para hablar de historia y recibió una provocación. Duele decirlo, pero así lo sentimos muchos: provocación.
Ernesto Limia habló con pasión, como lo hace siempre. Pero dijo cosas que nos calaron hondo. Cuestionó figuras queridas. Habló de la duda de los bayameses, sí, pero también puso en entredicho a Salvador Cisneros Betancourt, al Marqués de Santa Lucía, como si sus errores lo despojaban de toda grandeza. Y lo dijo aquí, en tierra camagüeyana, donde se cuida con celo —a veces, es cierto, con exceso— la memoria de quienes pelearon por Cuba desde esta región.
Nos dolió no solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Porque somos un pueblo orgulloso, quizá demasiado orgulloso. Porque aún arrastramos los fantasmas de las rivalidades del siglo XIX. Porque nos cuesta mucho escuchar algo que no esté en sintonía con nuestra verdad aprendida.
Entonces, se reactivaron viejas heridas que aún hoy pueden reencarnarse como tensiones entre memorias regionales. No fue la primera vez en nuestra historia que la palabra pública abría heridas antiguas. Como en el siglo XIX, volvimos a ver cómo los desacuerdos entre figuras como Céspedes y Agramonte aún arden en la memoria viva de sus pueblos. Y como entonces, la pasión se desbordó, esta vez no en un periódico mambí ni en una tribuna parlamentaria, sino en las redes sociales.
Yo misma fui parte de esa controversia. Mi comentario, como periodista, buscaba señalar tensiones reales, y en cambio avivó una tormenta que quizás era inevitable. Nos descubrimos poco preparados para la polémica, para esa que implica escucha, reconocimiento del otro, y no solo reafirmación de uno mismo. Nos cuesta aceptar la diferencia sin herir, y ese es también un síntoma de la fragilidad con que a veces se construye la cubanidad.
Pero lo más importante de esa historia no fue la herida. Lo más importante fue el gesto de Ernesto Limia hace apenas unas semanas, cuando, con humildad, se me acercó y me dijo: “Me equivoqué. Aprendí. No he vuelto a hacer lo mismo en ningún otro lugar.” Ese acto de conciencia, en tiempos donde el orgullo suele alzarse más que la razón, merece ser destacado.
Ese gesto —humano, ético, necesario— cobra especial valor al saberse que hoy viene a hablar precisamente en Guáimaro, ese lugar donde se intentó forjar el consenso nacional, más allá de las diferencias de origen y de temperamento. Si alguna vez se habló con pasión de bayameses y camagüeyanos enfrentados, hoy venimos a escuchar cómo Céspedes y Agramonte fueron dos caminos hacia un mismo horizonte: la independencia de Cuba.
Pero también deberíamos preguntarnos, desde este siglo XXI: ¿sabemos hoy polemizar? ¿Escuchamos realmente al otro cuando no coincide con nosotros? ¿O hemos perdido esa capacidad que alguna vez hizo grande el pensamiento cubano: la de debatir con respeto, y disentir con dignidad?
Esas son las razones que me hicieron estar allí, presentándolo, porque Ernesto Limia no se escondió. Volvió. Porque, desde entonces, ha hablado de la historia con más cuidado, sin renunciar a sus ideas, pero con más conciencia de que las palabras tienen peso, y el respeto, memoria. Y yo respeto profundamente a quien puede decir “me equivoqué”. Por eso, lo recibo no con olvido, sino con madurez. Porque la historia cubana necesita de todos: de los que dudan, de los que afirman, de los que se equivocan y vuelven, y sobre todo, de los que aprenden.
Ernesto Limia Díaz no viene a dar lecciones, sino a seguir haciéndose preguntas. Es un historiador comprometido con leer la nación desde sus fracturas. Su programa televisivo Marcas ha incluido voces de Camagüey como Regina Balaguer, Armando Pérez Padrón y Reinaldo Echemendía. En cada entrega se propone eso que tanto nos hace falta: comunicar la historia sin solemnidad, sin dogmas, pero con hondura.
En breve, hablaría de Guáimaro en Guáimaro. De cómo la Revolución llegó a este lugar y lo que eso significó para Cuba entera. Y sé que lo hará con la madurez de quien ha entendido que la historia no es para imponerse, sino para ser compartida. Que la cubanidad no se hereda ni se decreta: se construye, en el diálogo y también en la controversia, si esta se da con decencia.
Hoy no se trata de repetir la historia, sino de aprender de ella. Y tal vez esta conferencia pueda ser también eso: una oportunidad para sanar, para pensar la nación más allá del terruño, para construir una historia común que no edulcore los hechos, pero tampoco niegue nuestras sensibilidades.
La conferencia “Céspedes y Agramonte, el camino de la independencia” tuvo lugar dentro del contexto del primer Coloquio Nacional Orgullo de Ser Cubano, celebrado en la ciudad de Camagüey, con una única salida a Guáimaro, y no fue solo un momento académico, sino una experiencia viva de aprendizaje sobre los vínculos entre regionalismo y nación.
En el atardecer de este 12 de abril, Ernesto Limia Díaz prefirió hablar de pie, como quien no puede contener la pasión que lo mueve. Citó a José Martí, volvió a trazar con intensidad el recorrido vital de Céspedes y Agramonte, y no dejó de evocar a Salvador.
Durante una hora y media, en aquella sala impactante del Museo de la Constitución —custodiada por la reproducción pictórica de la Asamblea de Guáimaro—, fue el Limia de siempre: apasionado, firme en sus convicciones, defensor ardiente de sus figuras, implacable al señalar al traidor. Dijo, como tantas veces: “Esa es la verdad de los hechos”, y no vaciló en afirmar: “Es falso decir que…”.
En Camagüey, Limia sabe —y lo honra— que las palabras tienen memoria.
Por Yanetsy León González/Adelante
Foto: Julio César Delgado Ramos