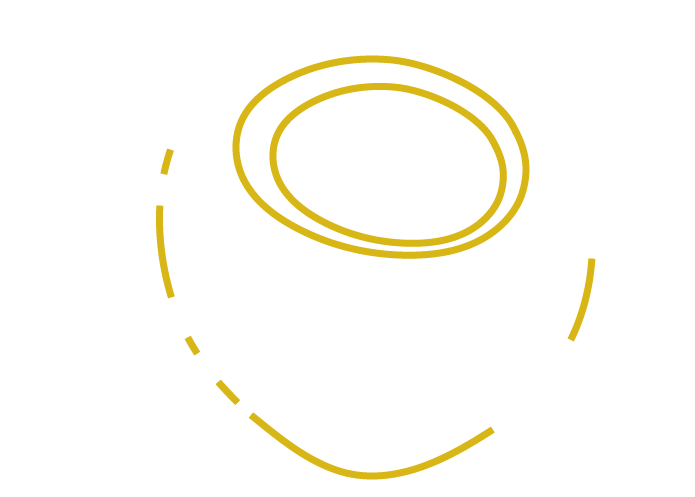La otra coronación de La Avellaneda
En 1859, al cabo de veintitrés años de ausencia, la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda retornó a Cuba. No era ya la inquieta adolescente que improvisara el soneto Al partir, a punto de ser arrancada de la Isla por decisión familiar, sino una mujer de cuarenta y cinco años, carnes opulentas, genio vivo y extenso prestigio como poetisa, novelista y autora dramática.
Había regresado en el séquito del nuevo Capitán General Francisco Serrano, pues su esposo, el Coronel Domingo Verdugo, aún con la salud quebrantada, venía designado para algún cargo militar. Esta vinculación incidental de la escritora con los círculos del poder colonial, hizo que algunos jóvenes intelectuales mostraran, si no rechazo abierto, cierta apatía hacia ella. Sin embargo, una presencia como la suya, no podía pasar inadvertida en el país.
Fue el jurista y escritor principeño don José Ramón de Betancourt, gran amigo de la poetisa y a la sazón director del Liceo de la Habana, quien tuvo la iniciativa de homenajear a tan ilustre hija de Cuba con un solemne acto en que se depositara en las sienes de la escritora una corona de laurel.
La ceremonia se celebró en el habanero Teatro Tacón, el 27 de enero de 1860. La velada contó con un programa demasiado extenso para los gustos de hoy, que incluía en la primera parte un concierto, entre cuyos ejecutantes sobresalieron el pianista Luis Moreau Gottschalk, oriundo de la Luisiana y por entonces de visita en Cuba y el violinista José White; en la segunda se representó por un conjunto de aficionados del Liceo, la pieza La hija del rey René, traducida del francés por La Avellaneda y la tercera estuvo dedicada, primero a un discurso de elogio a la homenajeada por Betancourt y luego a la lectura de poesías por notables autores locales: Borrero, Fornaris, Zafra. Mas, tratándose del homenaje a una figura de vida tan azarosa como Doña Gertrudis, era necesario que la noche tuviera un tinte novelesco.
Como la velada se alargaba, estimaron sus organizadores abreviar la lectura de poesías y proceder a la coronación. Apareció entonces en el proscenio, sin previo aviso, un personaje estrafalario, al que el célebre crítico Enrique Piñeyro describe así: “de tez amarillenta, todo negro: ropa, barba, cabellos; éstos además largos y mal peinados; con algo fúnebre en la apariencia, algo que hacía pensar en los retratos de Paganini, o en seres fantásticos, en vampiros[1].
Tal personaje, que según la tradición era un empleado de la administración pública, de apellido Muñiz, llegado allí quién sabe a través de qué influencias, se empeñó en la lectura de un disparatado romance, en el que se unían los evidentes desaciertos del texto con todos los defectos de una declamación enfática y ridícula. Parte del auditorio perdió la buena compostura y a las grandes carcajadas pronto se unieron los gritos de: fuera, fuera!
Mientras tanto, la homenajeada, sentada en un trono en el escenario, junto al anciano Conde de Santovenia, presidente del Liceo y algunas damas relevantes del Instituto, sufría en silencio el incidente. Como describe magistralmente el propio Piñeyro:
Al principio, inclinando el cuello avanzaba ella la cabeza como para darse cuenta de lo que podía significar la aparición inesperada; pero a medida que el escándalo crecía, iban sus ojos despidiendo llamas, lanzando dardos de fuego, que si hubieran podido llegar hasta el imprudente lo habrían seguramente convertido en polvo. Apretaba los labios con más y más fuerza cada segundo, y muy pronto descubrí, como un hilo rojo que colgaba de su labio inferior, una gota de sangre que se deslizaba silenciosa, arrancada por la impotencia con que en tal ocasión su inmenso orgullo e indomable carácter luchaban desesperados.[2]
Todavía, cuando al final del acto, fue depositada al fin en las sienes de la escritora, la pesada corona que en oro y esmalte imitaba el laurel, había en su rostro huellas del agravio, que no se borraría fácilmente de su memoria.
En cuanto al oscuro empleadillo Muñiz, volvió definitivamente a las sombras, pero aún allí conservó cierta influencia. El censor colonial prohibió absolutamente la inclusión de su nombre y del incidente en general en la prensa de la época, que sólo se ha podido recordar gracias a la crónica del citado prosista. El vampiro tenía sus protectores.
Un par de años antes de estos sucesos, en Puerto Príncipe se había reunido cien vecinos notables, para fundar la Sociedad Filarmónica, instituto de instrucción y recreo, que quedó bajo la presidencia de Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lucía. En ella se reunían los elementos más progresistas del territorio y durante su existencia, además de los bailes reglamentarios, se ofrecieron clases y conferencias de las más variadas materias, conciertos, representaciones teatrales y llegaron a contar con una de las bibliotecas más notables de la ciudad. Allí, además, se incubó la llama del independentismo, de ahí que la Sociedad se ganara pronto la aversión de las autoridades coloniales y que la mayoría de sus miembros más notables se incorporaran muy pronto a la insurrección en 1868.
No escapó a la novel Sociedad la presencia en Cuba de la ilustre escritora y ya el primero de enero de 1860 fue nombrada por unanimidad Socia de Mérito, lo que se le comunicó en una carta donde se enfatizaba el placer que tendría esta sociedad en verla algún día en su seno. La continua correspondencia de Don José Ramón Betancourt con su primo el Marqués de Santa Lucía, permitió crear las condiciones para una nueva coronación de Gertrudis: la que reclamaban los principeños en el seno de la Filarmónica.
El 10 de mayo llegó La Avellaneda a la ciudad. Como su temperamento jamás temió transgredir los convencionalismos sociales decidió establecerse en casa de Gertrudis Gómez de Avellaneda. No es un lapsus. Su padre, el capitán de navío Manuel Gómez de Avellaneda, destinado a un cargo en Puerto Príncipe en 1809, contrajo matrimonio allí con la criolla Francisca de Arteaga, y aunque al decir de su hija “era un caballero y gozaba toda la estimación que merecía por sus talentos y virtudes[3], resultó ser hombre dado a secretas aventuras amorosas, fruto de una de ellas fue una hija natural, a la que tuvo el capricho de dar el mismo nombre que a su hija legítima: Gertrudis.
Al parecer no desamparó el militar a este vástago, pues aunque no podía aspirar a codearse con la buena sociedad principeña, siempre tan memoriosa para detalles de cuna, debió dejarle algún peculio, pues ocupaba una casa no despreciable, ubicada en la confluencia de las céntricas calles Soledad y San Juan[4]. Allí se alojó la poetisa, a compartir recuerdos paternos con una hermana que le había sido escamoteada en sus días infantiles.
Aunque pronto se difundieron en salones y corrillos las habladurías sobre las singularidades de la escritora, los gestos de reconocimiento no se hicieron esperar. El 20 de mayo la Junta de la Filarmónica acordó adquirir un retrato suyo, como reconocimiento del talento de su esclarecida paisana.
Gracias a una crónica de Emilio Peyrellade publicada en El Fanal[5] sabemos cómo transcurrió el homenaje, celebrado al fin el 3 de junio de 1860. Servía como sede por entonces de la Sociedad el Palacio de los Marqueses de Santa Lucía, en Mayor y San Diego[6] que para la ocasión había sido adornado con flores y colgaduras, tanto la fachada con su extenso balcón de hierro forjado, como su escalera principal y el teatro de la planta alta, destinado a la ceremonia.
Una comisión de señoras acompañó a la Avellaneda desde su alojamiento hasta la Sociedad, a donde llegó en carruaje a las nueve de la noche. Allí la esperaban doce caballeros portando hachones encendidos y con acompañamiento musical. Junto a la escalera le dio la bienvenida la Marquesa de Santa Lucía y varias damas le entregaron ofrendas florales. Luego la condujeron hasta el teatro del piso principal donde fue ubicada en un sitial sobre el escenario. ¡Cuantos recuerdos se agolparían en su mente, entre ellos los no muy agradables del incidente en la coronación habanera! Muy probablemente el ser ubicada en esa posición, expuesta a las nada discretas miradas del público durante toda la noche, debió ser una prueba desagradable para ella.
La velada comenzó con la declamación por Doña Francisca Loret de Mola de unos versos de Esteban de Jesús Borrero compuestos para la ocasión, tras lo cual entregó a la homenajeada una corona de flores blancas en la cual iba atado el diploma de Socia de Mérito de la Filarmónica. Luego vino el extenso concierto, que fue iniciado por la Orquesta de San Fernando que interpretó la obertura de El asedio de Corinto de Rossini. Como por aquellos tiempos la afición por la ópera era una verdadera fiebre, se sucedieron ejecuciones de variados fragmentos de Los dos Foscari, El Trovador, Lucía de Lammermoor y Los puritanos, entre otras, por aficionados de la sociedad.[7] También lucieron sus habilidades cierto número de pianistas, quienes para estar a tono con los tiempos, interpretaron fantasías sobre temas operáticos compuestas por Hummel, Ascher y otros autores.
Tan extenso concierto no impidió que comenzara la velada literaria. Sucesivamente fueron ocupando el escenario para leer sus poemas: Antonio Nápoles Fajardo » hermano del Cucalambé, que firmaba sus composiciones con el seudónimo Sanlope » Francisco Agüero, Pamela Fernández, Augusto Barrinaga, Esteban Agüero. Un detalle que vino a recordar ciertas amargas contradicciones sociales fue lectura de un poema compuesto para la ocasión por el poeta esclavo Juan Antonio Frías, que fue leído por Joaquín de Quesada, miembro de la Filarmónica, pues aún en una sociedad de pensamiento tan avanzado como aquella era impensable la presencia de un negro, ¿qué pensaría de ello la autora de Sab?
Es muy probable que a estas alturas de la noche, La Avellaneda comenzara a albergar el temor de que tal desfile de personajes concluyera con la aparición de otro fantasmal Muñiz y es evidente que después de la lectura de un poeta más: Antenor Lescano, sintió la necesidad de ir abreviando aquella forzosa estadía en el trono y decidió emplear para ello todo su talento dramático.
Comenta Peyrellade en su crónica que la escritora, emocionada hasta las lágrimas tras la lectura de Lescano ※ cosa curiosa, pues aunque se trataba de un prosista ingenioso, era un poeta limitado, con menos dotes que algunos de los que le había precedido en el tablado ※ dirigió unas palabras a la concurrencia en las que evidenció su afecto hacia la tierra que la vio nacer y evocó la memoria de su madre […] la hija más amante del suelo camagüeyano quien dormía su sueño eterno en una tierra que no cubren las palmas y las cañas tropicales […] que no será regada jamás por las flores queridas de las márgenes del Tínima.[8] Dicho lo cual, dada la congoja que la embargaba, solicitó retornar a su domicilio.
Para coronar un acto de tal magnitud habían escogido los aficionados de la sociedad nada menos que una representación del tercer acto de la ópera Hernani de Verdi, en el que el rol de Elvira estaba a cargo de Amalia Simoni, mientras que el polifacético Miguel Adolfo Bello encarnaba el de Silva, acompañados por un coro de asociados. Tal esfuerzo había sido concebido para halagar a la insigne dramaturga, capaz de apreciar algo así, dada la estima que en la corte española se tenía por este género, que dominaba por entonces el Teatro Real madrileño. Es de suponer, pues, la conmoción que debió significar la retirada de la homenajeada.
Sin embargo, no eran aquellos principeños fáciles de desanimar. No sólo cantaron el fragmento lírico para su propio placer, sino que dieron cuenta del suntuoso buffet encargado para la fiesta y después bailaron a gusto…hasta las dos de la madrugada. Mientras tanto, no es difícil imaginarse a La Avellaneda, en uno de los corredores de la casona de Soledad, con una taza de tila o de jazmín en la mano, contando a su hermana los sucesos de la noche. Todo había sido tan profuso como en La Habana, pero al menos esta vez no había aparecido aquel espectro…
No se conservan testimonios, salvo la citada crónica, que se refieran a esa peculiar retirada de la escritora de tan elaborado homenaje, si algo pensaron de ello el Marqués y otros miembros de la Filarmónica, se abstuvieron de escribirlo. Al parecer actuaron como si nada hubiera sucedido.
La breve presencia de la escritora en el territorio sirvió de estímulo a las letras locales y ayudó a que fueran mejor estimadas las escritoras que por entonces aquí residían, como Brígida Agüero, Pamela Fernández y Martina Pierra, a las que prodigó palabras de aliento.
El 9 de junio marchóse la escritora de Puerto Príncipe, para jamás volver. No podía quejarse: había sido coronada dos veces en la Isla, aunque ello le hubiera ocasionado uno que otro sobresalto.
[1] Enrique Piñeyro: Sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda. En: Prosas. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1980, p.384.
[2] Ibid, p.385.
[3] Gertrudis Gómez de Avellaneda: Diario de amor. Instituto del Libro, La Habana, 1969, p.12.
[4] Ignacio Agramonte esquina a Avellaneda.
[5] Emilio Peyrellade: “Obsequio a la Señora Avellaneda. El Fanal, Número extraordinario, Puerto Príncipe 6 de junio de 1860.
[6] Cisneros esquina a Martí. El edificio original no existe, hoy ocupa su lugar la Biblioteca Provincial.
[7] Entre ellos se encontraba Amalia Simoni Argilagos, futura esposa de Ignacio Agramonte, soprano de hermosa voz, según testimonios de la época, quien interpretó la romanza Caro nom de Rigoletto de Verdi.
[8] El Fanal, martes 5 de junio de 1860, p. 3.
Por: Roberto Méndez Martínez