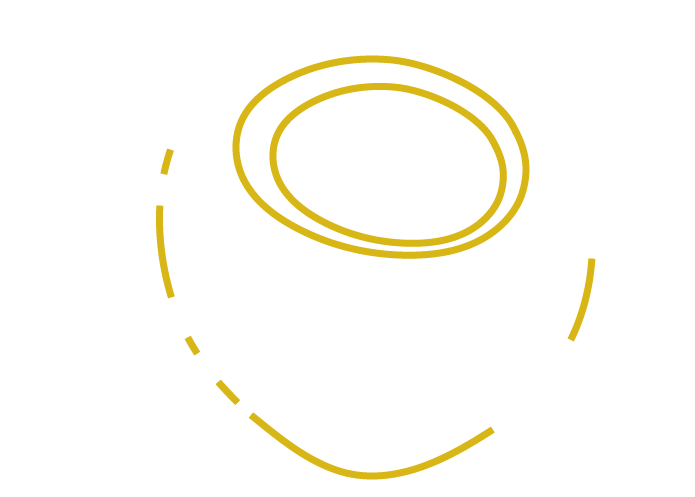La sombra de Agüero
Ningún suceso político conmovió tanto a Puerto Príncipe, antes del alzamiento de 1868, como la rebelión de Joaquín de Agüero. Es cierto que el ahorcamiento en la Plaza de Armas el 16 de marzo de 1826 de Frasquito Agüero y Andrés Sánchez conmocionó a la opinión pública, pero estos, quienes actuaban como agentes de Colombia, procurando levantar al territorio para que la sublevación fuera apoyada por tropas de Bolívar, no tuvieron tiempo de pronunciarse antes de ser delatados, aprehendidos y llevados al cadalso.
La represión militar española ahogó por un tiempo toda llama de insurgencia.En el caso de Joaquín de Agüero fue diferente. No actuaba él a nombre de potencia extranjera alguna. Era un ciudadano relevante, de gran prestigio social por haber realizado acciones notables como el costear de su peculio en Guáimaro una escuela pública o el haber emancipado a sus esclavos, de manera pública y a través de un acta notarial que los reconocía como ciudadanos libres.
De manera secreta, organizó un grupo de cincuenta hombres de confianza quienes durante un tiempo se prepararon en secreto para sus designios: iniciar en el territorio el levantamiento para obtener la independencia de España. A mediados de 1851 cuando el Gobierno descubrió la conspiración y envió a la prisión o al destierro a muchos de los participantes en ella, Agüero y un grupo de seguidores decidieron entrar en acción y el 4 de julio, reunidos en la Loma de San Carlos, jurisdicción de Cascorro, proclamaron la independencia de Cuba y emprendieron la marcha hacia Las Tunas, poblado que pretendían atacar por cuatro puntos diferentes durante la noche, pero su escasa experiencia militar y el lógico nerviosismo provocó una confusión y se enfrentaron en la noche dos de estas partidas, creyendo que habían encontrado una columna española, lo que hizo fracasar la acción. Poco después, ya reunidos de nuevo, tuvieron un encuentro con el regimiento de Isabel II dirigido por el Comandante Joaquín Gil, quien les causó varias bajas y algunos pudieron escapar heridos.
El 21 de julio algunos de los sublevados prefirieron rendirse a las autoridades de Nuevitas y juzgados por un Consejo de Guerra, se les condenó a muerte, pero se les conmutó enseguida la sentencia por la de diez años de presidio fuera de la Isla.
Joaquín de Agüero y sus más fieles seguidores procuraron ganar la costa, para desde allí embarcarse al extranjero y reorganizar la conspiración. Desdichadamente, confiaron en un individuo que les ofreció los medios para salir por «Punta de Ganado» y en realidad avisó al Capitán del Regimiento de Cantabria Antonio Conus, quien se dirigió al lugar con su tropa y los aprehendió. Remitidos a Puerto Príncipe, fueron encarcelados en el Cuartel de Caballería[1] y juzgados por un Consejo de Guerra, fueron condenados a muerte: Joaquín de Agüero, José Tomás Betancourt, Fernando de Zayas y Miguel Benavides, mientras que Miguel Castellanos y Adolfo Pierra fueron sentenciados a diez años de presidio en Ultramar.
Se dice que muchas personas relevantes intercedieron ante el Gobernador para que conmutaran las sentencias de muerte, pero este se negó. Entonces el verdugo Callejas fue envenenado, su cuerpo apareció misteriosamente en la Plaza de Armas y no se lograba que funcionara el «garrote vil»[2], pero los militares decidieron que debían ser fusilados.
La sentencia fue cumplida el siguiente 12 de agosto, a las seis de la mañana, en la Sabana de Méndez[3]. Por temor a las reacciones de la población, el lugar fue estrictamente vigilado por las tropas. Paralelamente muchos vecinos notables de Puerto Príncipe eran puestos en prisión, remitidos a las autoridades de La Habana o desterrados del país por orden del Mariscal Lemery, enviado al territorio por el Capitán General Concha, para sofocar el espíritu de rebeldía principeño. Aún personas ajenas a los afanes conspirativos sufrieron estas medidas, simplemente por ser criollos distinguidos en el terreno intelectual o cívico.
En el ambiente opresivo de la ciudad por aquellos días comenzaron a suceder cosas singulares. Numerosas criollas se cortaron el cabello y los hombres se vistieron de oscuro como señal de luto por los fusilados y así se exhibieron en las áreas de paseo, mientras las familias más notables preferían cerrar sus salones e irse al campo pues consideraban indigno el ofrecer bailes y diversiones en días tan aciagos. Circulaba la voz popular una cuarteta:
Aquella camagüeyana
que no se cortase el pelo,
no es digna que en nuestro suelo
la miremos como hermana.
Más aún, la música no permaneció al margen de estos movimientos de rebeldía. En 1852, Vicente de la Rosa Betancourt, clarinetista de la Orquesta de San Fernando conformada por músicos «pardos» o «de color»- como entonces se decía-, compuso la danza La sombra de Agüero. Esta ganó inmediata popularidad tanto en este territorio como en Santiago de Cuba, nadie podía impedir que se ejecutara esta «inofensiva danza» aun delante de las autoridades, inclusive las bandas militares la ejecutaban bajo el título más breve — y menos comprometedor— de La sombra. Otro clarinetista de la misma agrupación, Nicolás González, compuso Los lamentos, también dedicada al mártir, que fue interpretada por primera vez por la principeña Luisa Porro y Muñoz y ganó rápida celebridad en el territorio. La primera de estas obras parece haber motivado el poema juvenil de Luisa Pérez de Zambrana, «Impresiones de la Danza La Sombra», publicado en la revista Brisas de Cuba en junio de 1855.[4] Hasta la música servía como instrumento de protesta.
José Antonio de Miranda Boza había obtenido autorización de las autoridades coloniales para sepultar en la bóveda familiar,[5] los cadáveres de Joaquín de Agüero y Miguel Benavides. El Día de Difuntos del propio 1851, apareció allí, medio oculta bajo una corona, una tarjeta que decía:
Víctima triste de un amor sincero
sentido por el hombre y por la gloria,
aquí reposa Don Joaquín de Agüero:
Su vida guarda la cubana historia,
su muerte llora el Camagüey entero.
12 de agosto de 1851.[6]
Se alarmaron las autoridades y el administrador de la necrópolis fue a ver al propietario de la sepultura, pero este afirmó que nada podía aclarar del asunto. Dicha tarjeta era renovada periódicamente los Días de Difuntos hasta el inicio de la Guerra de los Diez Años. Luego volvió a aparecer. En el presente siglo el epitafio sufrió una variación en el tercer verso que se convirtió en: «yace aquí el adalid Joaquín de Agüero». La bóveda fue modernizada en 1934 y años más tarde los descendientes de Francisco Agüero, «El Solitario», sufragaron una tarja de bronce con el citado epitafio.[7]
Mas los homenajes secretos no cesaban. En 1853, siendo Alcalde Ordinario el propio José Antonio de Miranda y Boza, como no era posible levantar un monumento público a los mártires, pidió a su hermano Agustín que hiciera traer de su finca cuatro palmas, que hizo plantar en los cuatro ángulos de la Plaza de Armas. La excusa oficial era que daría «bonito y original aspecto a aquel lugar»[8] Sólo una élite de criollos conocía aquel oculto simbolismo: la que se encontraba frente al Palacio de los Marqueses de Santa Lucía[9] representaba a Joaquín de Agüero, la ubicada junto a la torre de la Parroquial Mayor estaba dedicada a Zayas; la que estaba cerca del fondo del Templo, hacia la calle Candelaria[10] se consagraba a Benavides, la restante, próxima a la esquina de San Diego[11] se levantaba en memoria de Betancourt. El propio alcalde y tres amigos de confianza se encargaron de custodiar cada una de esas plantas.
La leyenda de las palmas trascendió a la voz popular años después, al iniciarse la guerra del 68. Enterados los «voluntarios» españoles de aquella significación patriótica, pretendieron derribarlas, lo que fue impedido por dos intelectuales relevantes: Don Manuel de Monteverde y Don Juan García de la Linde quienes lograron del Comandante General, Brigadier Mena, una orden que prohibiera tal desafuero. De ese modo, en plena colonia, siguieron alzados esos monumentos al decoro, sin que nadie pudiera tocarlos.
Lamentablemente, lo que no pudo la represión española lo logró la arbitrariedad republicana y en junio de 1926, en una reforma de la Plaza, ya convertida en Parque Agramonte, se proyectó eliminar las palmas, lo que motivó la airada protesta de numerosas escuelas públicas y varias personalidades como la escritora Domitila García de Coronado. Las plantas fueron respetadas, pero unos diez años después, en otra reforma de esa área, el alcalde Francisco Arredondo Morando ordenó sustituirlas por grupos de tres en cada ángulo, lo que debilitó el simbolismo original, así permanecieron durante años. En 1948, a iniciativa de los Ferrocarriles Consolidados, fueron develadas sendas tarjas, identificado a cada uno de los héroes cuya memoria se honraba.[12] En la última versión del parque, inaugurada el 2 de febrero de 2001, fueron ubicadas las palmas según la distribución original.
Una última leyenda en torno a Agüero: la voz popular aseguraba hasta hace unos años que apenas fue fusilado el Adalid, un niño se acercó al lugar de la ejecución y mojó su pañuelo en la sangre recién vertida para conservarlo como una invitación a continuar la lucha y más aún, que este atrevido infante era Ignacio Agramonte. Tal anécdota no tiene visos de realidad: la zona en aquel día estaba de tal modo vigilada que era imposible el acceso de un particular ella, no hay además evidencia escrita del Mayor o de sus allegados que confirme el hecho y nadie ha podido asegurar que vio la prenda. Simplemente la sabiduría popular unía así dos héroes: al Precursor de la Independencia y al Mayor que iba a erigirse en el más alto representante de su espíritu.
[1] Hoy Museo Provincial «Ignacio Agramonte».
[2] Instrumento compuesto por un tronco al que se amarraba al reo, sentado, su cuello era fijado en un collarín, que era ajustado con un tornillo, hasta causar la muerte. En Puerto Príncipe se empleó desde 1831, en sustitución de la horca, hasta inicios del siglo XX.
[3] Hoy se le conoce como Plaza Joaquín de Agüero
[4] Cfr. Octavio Smith : «La muchacha y la sombra». En : Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, mayo – agosto, 1977, p.51-69.
[5] Este panteón tradicionalmente ha pertenecido a la familia Miranda Piloña.
[6] Este epitafio ha sido atribuido a José Ramón de Betancourt. Este autor, en Prosa de mis versos, Tomo I, p. 199, narra su misteriosa aparición y transcribe el texto, pero no se atribuye su paternidad.
[7] Por tradición oral se ha conservado la afirmación de que esta última versión del epitafio fue realizada por Josefina Agüero Poveda, hija de Francisco Agüero Agüero y sobrina de la poetisa Brígida Agüero.
[8] Cf. Marcos Tamames: De la Plaza de Armas al Parque Agramonte. Editorial Acana, Camagüey, 2001, p.75.
[9] Hoy Biblioteca Provincial.
[10] Hoy Independencia.
[11] Hoy Martí
[12] Cf. Marcos Tamames: Ob. Cit, p. 155-156.
Por: Roberto Méndez Martínez