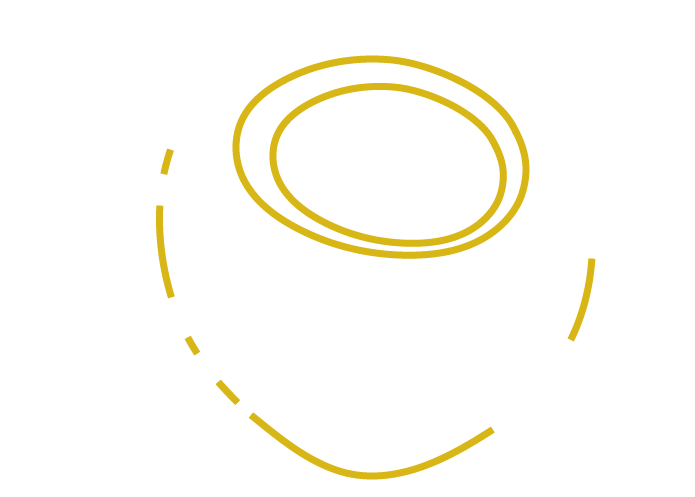La Villa de Puerto Príncipe
Es el símbolo del poder económico de la jurisdicción en el siglo XVIII, un poder que no solo tiene por base a la agricultura, la ganadería y el contrabando de sus productos —pues cuenta además con azúcar, quesos, jabón, velas, almidón y casabe con gran abundancia y algunos tejidos de yarey como sombreros, serones, javas, petates, etc.
Sino que, además, comienza a participar del desarrollo azucarero iniciado en la isla, pese a los inconvenientes de la lejanía del puerto y de la centralización del producto en un monopolio controlado por La Habana y Santiago de Cuba. La agricultura y la ganadería llevaron el rol principal, en un intenso comercio concerniente a carnes saladas y cueros con los ingleses, franceses y holandeses, quienes necesitaban mantener la mano de obra utilizada en el sistema de plantaciones generado en el Caribe.
Políticamente, durante la centuria hubo una inestable subordinación a Santiago y La Habana, lo cual repercutió en la postura del poder local ante las determinaciones propiamente municipales. Desde el punto de vista social, el estar al margen de un férreo control, desarrolló una «libertad» que posibilitó el surgimiento de una responsabilidad traducida en orgullo local. El panorama económico, político y social repercutió en la configuración urbana del siglo XVIII.
Santa María del Puerto del Príncipe
Puerto Príncipe fue establecido. En 14 años, la villa conoció tres asentamientos. El primero le dio su nombre: el Puerto del Príncipe. En el siglo XVI los colonizadores habían bautizado así a la actual bahía de Nuevitas, en la costa norte. En un punto al oeste del interior de la bahía fue fundada la villa, bajo la protección de la Santísima Virgen María. De allí su nombre completo: Santa María del Puerto del Príncipe, que con el tiempo se reduciría a Puerto Príncipe, aún cuando se alejara poco a poco del mar.
La llegada de los colonos sevillanos (campesinos experimentados) decidió el traslado hacia terrenos feraces. Era el año 1516. Se adentraron muchas leguas (municipio Florida). A pesar de lo lejano, mantuvo su nombre inicial de Puerto Príncipe.
A principios de 1528, el nuevo éxodo condujo a la villa más al sur, a Camagüey. La aldea estaba en el ya frecuentado camino de Sancti Spíritus a Bayamo, y entre los ríos Tínima y Hatibonico. Se le conocía simplemente como Puerto del Príncipe, en ese propio siglo XVI. Con el tiempo terminó reduciéndose: Puerto Príncipe.
Camagüey, su nombre oficial desde 1903, es una ciudad colonial que conserva mucho el encanto de su pasado. Ha pasado a la historia como legendaria, cuna de patriotas y suelo de mujeres hermosas.
Su trama urbana, en la parte antigua, semeja a una ciudad cristiano – musulmana andaluza: calles estrechas y sinuosas que se abren en plazas y plazuelas, casi siempre con una iglesia parroquial que definía una barriada. Su centro histórico es el de mayor extensión del país y del Caribe. El barro marcó sus construcciones: muros de ladrillos y techos de tejas; y en los patios, sus tinajones.
Hoy la ciudad de Camagüey tiene, después de la ciudad de La Habana, la mayor extensión urbana del país: 70,5 km2. Su población, cercana a los 300 000 habitantes, sólo es superada por La Habana y Santiago de Cuba.
El trazado caprichoso que se fue dibujando en los vaivenes de la villa, adquirió su forma actual a mediados del siglo pasado.
Paisaje Urbano
La imagen urbana de Puerto del Príncipe estuvo condicionada por el medio geográfico en el cual se asienta definitivamente en 1528. En una extensa llanura y equidistante del mar, El Príncipe se distingue en el siglo XVIII por presentar como bordes naturales los ríos Tínima y Hatibonico, elementos que personalizarán la imagen urbana con insustituible significación dentro del imaginario de los habitantes, quienes ante la ausencia de murallas que delimiten la zona rural de la urbana, solían referirse a la poblada con el nombre de intrarríos, mientras que más allá de estos afluentes, donde transcurre la vida rural, le llamaban extrarrìos. Solo el norte, que da acceso a los surtideros del Jigüey y de la Guanaja, está limitado por tierra. En estos puntos, en el primer cuarto de siglo, dos importantes obras de ingeniería van a enriquecer dicha imagen: los puentes levantados sobre ambos ríos.
Pero de manera general, a inicios del XVIII, la villa resulta prácticamente anónima en sí misma, en tanto el sistema de referencia que permite a los habitantes orientarse y vivir dentro de ella dista del carácter autonomo que, dentro de lo urbano, llegaráán a ocupar los elementos citadinos que la integran. La casa de un Don – «que a nadie se trataba de don: excepto tal cual eclesiástico, o empleado de alta categoría»-; el pequeño establecimiento de un comerciante o el grupo de ellos, y el singular oficio de un herrero, carpintero o albañil, resultaba eficiente para familiarizar un sitio urbano. Antes de la existencia de una ley que orientase la colocación de nombres a las calles, surgió espontáneamente, la primera señal de su autonomía como espacio público: un nombre propio.
Para nombrar los principales ejes los pobladores se apoyaron en las obras de mayor connotación simbólica: las del repertorio religioso. La imagen urbana del primer cuarto de siglo se correspondía, siguiendo los criterios apuntados por Fernando Chueca Goitía, con una «aldea», en tanto no existía aún el «alma ciudadana» que hiciera valer lo habitable como un conjunto en sí mismo. La calle es apenas el enlace entre la iglesia, la plaza, y un conjunto homogéneo de construcciones de apariencia habitacional, pues las edificaciones de carácter público existentes formalmente son representativas del repertorio doméstico. Cuando se desea distinguir la función pública de un inmueble, dada la carencia de elementos que la singularice dentro del entorno, se recurre al uso del escudo de armas en sus fachadas, elemento utilizado también por importantes familias para legitimar su posición social.
En esta etapa la configuración de los espacios públicos ya había determinado un trazado en «tela de araña» que, al tiempo de generar una imagen incoherente, en comparación con el ideal de la ciudad renacentista acentuó, por su peculiaridad, la familiaridad de los habitantes con su entorno urbano. La identificación del Príncipe, a diferencia del canon de la ciudad hispanoamericana, está determinada por la ausencia de claridad en la forma.
Las visuales cortas y sorpresivas, determinadas por la estrechez de sus calles, la existencia de pasos cortos y los caprichosos vacíos dejados por los propietarios de los solares, simularon un lugar caótico e ilegible, del cual no debían estar ya muy orgullosos los moradores más ilustrados del XVIII. El obispo Morell de Santa Cruz, en informe a Su Majestad, observa que la villa está formada por 24 calles, caracterizadas por el «poco nivel que guardan y las muchas callejuelas que incluyen las cortan, y desgracian». Se trataba, al decir del profesor Paul Spreirenger al referirse a las ciudades medievales, de una ciudad «demasiado inmediata, tangible y personal, repleta de pequeñas escenas y sonoridades». Físicamente resultaba incoherente; sin embargo, por su sentido práctico en la comunicación, constituía un tejido de fácil lectura para quienes moraban en ella.
Las edificaciones religiosas, aún ajenas a una fisonomía relevante desde el punto de vista constructivo en las primeras décadas, marcaban los puntos de partida y llegada de las principales calles —sendas—, las cuales con sus pequeñas plazuelas de descanso, otorgaban jerarquía a una que otra casa, singular por ser de dos plantas o por haber elevado el puntal para lograr mayor ventilación.
Las calles de conexión entre las iglesias, definieron los principales ejes de la trama citadina y constituyeron identidades vigorosas al representar ejes de destinos y puntos de origen. La distancia media entre los centros religiosos servía de referente eficaz para identificar los barrios, aunque visualmente sus bordes no estaban representados por signos aprehensibles dentro de la imagen. Por otro lado, se trataba de una organización espacial subordinada a la cambiante feligresía del siglo, como resultado del incremento demográfico y el consiguiente crecimiento de la villa.
Las construcciones religiosas, cuya identificación por parte de los habitantes estaba sustentada más en los vínculos históricos que los unía con las instituciones que en la forma arquitectónica, perfilan el imaginario urbano del siglo XVIII. Las calles principales (reales) portan doble significación: por un lado, jerarquizan la imagen de la ciudad como entidad religiosa; por otro, brindan disímiles sonoridades en el transcurso de un eje o calle. Las obras de mayor realce se encontrarán cercanas a los extremos y a los espacios que sirven de descanso al recorrido, en su intermedio quedan ubicadas las más sencillas, los símbolos de menor rango económico. La diversidad resultante ofrece una rica textura urbana.
¿Planificación Urbana?
Aunque el primer plano de la villa del cual se tiene referencia corresponde a 1747 existen claras evidencias para inferir que en el de 1774 -plano levantado por el agrimensor don José Fernández y Sotolongo- debió dibujarse el contraste entre el centro y las periferias. En el centro existía un «plato roto» limitado por dos zonas: la que se extendió en intrarríos al norte, siguiendo el eje que comunicaba con los embarcaderos del Jigüey y La Guanaja, y el barrio de La Caridad, que bordeaba el Camino Real a Cuba, por el sureste.
De un lado, la incipiente clase comercial prolongaría el gremio establecido en la Calle de los Mercaderes calle Maceo prolongada con la de la Reyna, hoy República—; del otro, la prohibición de la venta de terrenos iniciaría una reconsideración del valor de los ejidos, que aumentarían considerablemente su precio y, más tarde, pasarían a formar parte de una subasta a la que concurrieron los más importantes hacendados de la villa para establecer sus casas quintas o de recreo. Ambas zonas, por su limpieza, ofrecen la posibilidad de ser urbanizadas a partir de las nuevas reglas y ordenanzas.
Pero la pretensión de los principeños de «enmaderar las calles» en 1783 y la labor de los alarifes públicos al detectar «las fábricas que hay mal construidas en esta villa por falta de instrucción en los carpinteros y albañiles que sin la debida aprobación las han obrado»,entre 1784 y 1786, son muestra del interés por renovar el lenguaje formal que caracteriza la villa. En la década del 90 se llegan a plantear serias regulaciones que podrían considerarse como antecedentes de las conocidas ordenanzas municipales aprobadas en 1856 por el Gobierno General de la isla. Una nota redactada por el Cabildo el 10 de enero de 1794, plantea «que no se hiciesen pretiles, ni calzadas, ni reedifiquen de nuevo sin intervención del alarife público y con cuenta de los señores comisarios de este cabildo para que demarquen el ancho y alto que han de tener para resguardar [el servicio] de las casas sin perjuicio del público a quien debe quedarle desembarazado todo el ámbito de la calle».
Con el crecimiento urbano, algunos puntos comenzaron a cambiar su simbología y, con ello, el ideal urbano. Los conventos dejaron de estar en las afueras y se disecaron las lagunas que obstaculizaban el crecimiento por el oeste y norte de la villa. Como resultado, en las nuevas zonas surgió un sistema de ejes que expresó el paralelismo de calle irrecuperable en la zona de asentamiento original.
Ciudad Letrada
Referente a los símbolos del poder civil, la ciudad del XVIII no recibe discursos legibles desde el punto de vista formal. En su lugar, las costumbres y las experiencias vividas por los moradores van a dar significado a los espacios en los cuales se anuncia o manifiesta el poder a la sociedad. La Casa del Cabildo, el principal inmueble en muchas ciudades, apenas difiere de la Iglesia Mayor y queda ubicada en un lugar poco privilegiado dentro del núcleo urbano.
Durante la primera mitad del XVIII la imagen de la villa Santa María del Puerto del Príncipe muestra una consolidación urbana acorde con el desarrollo de su economía. Las transformaciones se manifiestan en obras aisladas y puntuales en el centro, los límites y fuera del área urbana heredada del siglo XVII.
En el último cuarto de siglo se observa un incipiente interés en recuperar una imagen urbana que responda a los horizontes culturales que predominan en el continente americano. Las transformaciones conducentes a una nueva imagen están definidas por varios elementos, entre los cuales cobran singular significación la trasgresión de los límites físicos heredados del siglo XVII y la consolidación de un paisaje arquitectónico, acciones sobre las cuales parece afianzarse la identidad de los «camagüeyanos».
El acercamiento a los cambios operados, por su lado, marca las condicionantes que permitieron a los habitantes generar un sistema de signos propios que se van a expresar en la imagen urbana del XVIII, al tiempo que avala la incorporación de los principeños al «progreso» de las ciudades cubanas en esta centuria.
Zona Extrarríos. El Barrio de la Caridad
Los principales cambios ocurridos en esta zona durante el siglo XVIII estuvieron estrechamente vinculados al Santuario de la Virgen de La Caridad, por el oriente, y el Lazareto, por el occidente. Pese a la barrera natural que representaba el río Hatibonico, el área densamente poblada optó por este límite para las transformaciones que repercutirían en la imagen de la ciudad. El puente de La Caridad definía la zona destinada a la producción agraria y ganadera, en la que se hallaban los sitios, labranzas y cría de animales. Más allá del Tínima, las propias características del Lazareto, como sitio de reclusión para enfermos infectocontagiosos, definieron su ubicación en un paraje alejado de la población, en un punto cardinal contrario, al tiempo que constituyó una zona de peregrinaje de fuerte arraigo humanista.
Hasta el año 1734 los indios, con rituales propios de una cultura afianzada en la naturaleza, debieron crear alrededor del culto a la Virgen un espacio personalizado por un ambiente alegre —a criterio de los españoles—, panorama que continuó reinando con posterioridad al acto exvotista de la familia Bringas-Varona, consistente en la construcción de una sólida edificación para las ceremonias. Distante del circuito de centros religiosos cuyos patronos estaban legitimados —traspolados— desde tiempos inmemoriales, el lugar no tardó en convertirse en un centro de actividades singulares por tratarse de un culto popular generador de un ritual de naturaleza y factura muy diferente al que se hace en otras iglesias católicas.
La construcción del edificio en terreno poco urbanizado posibilitó el predominio de una geometría ausente en la zona intrarríos y creó un fuerte acento, por contraste, en la imagen de la ciudad total. Alrededor del hito, de renovadas características formales en el ámbito arquitectónico de la localidad, comenzó una rápida trasformación de la escena urbana con «una casa de alto en la misma plaza de La Caridad, casi frente del Santuario, para que vivieran dos capellanes». También se levantaron algunos bohíos y aquel lugar tomó el nombre del santuario: La Caridad. El río como límite —o borde— heredado, creó la confusión de considerar el nuevo conjunto urbano como barrio o pueblecito pese a un proceso de desruralización de la zona que parecía integrar una y otra área.
En poco tiempo se consolidó la urbanización del Camino de Cuba, y se generó una importante senda, tanto por sus características visuales como por jugar el rol estructural de comunicar la zona urbana con la «rural»; el puente de La Caridad subrayaba la conciencia de «entrar» y «salir» al nuevo barrio y/o a la ciudad. La jerarquía de esta zona se acentuó por la ubicación del santuario en una elevación, las características sociales y culturales de los moradores y el tipo de exvoto que generaba el culto al punto de distinguirle por «un territorio alto, y divertido», al decir del obispo Morell de Santa Cruz.
En 1756, una vez cruzado el río, comenzaba «una calzada de ladrillo: ésta corre como a tiro de cañón hasta la iglesia llamada la Caridad», lo cual indica, en la segunda mitad del siglo, la preocupación por modernizar los terrenos aledaños al puente afianzando la identidad urbana de la zona y validándola como entidad separable y reconocible por sí misma. Los nuevos propietarios van a encontrar en ella la posibilidad de distinguirse como grupo social; distante de la heterogénea textura y de acuerdo con sus posibilidades económicas configuran un medio físico que contrasta con la vieja ciudad. Surge así una morfología cuya cualidad física se distingue por los ángulos rectos en las manzanas y por su visión racionalista.
El centro de la villa y los símbolos del poder
En el núcleo de la villa, los edificios símbolos de poder y orden, la iglesia y el cabildo, mantienen la apariencia de la arquitectura doméstica o no la sobrepasan, pero se distinguen y reconocen por su significación social. La plaza central —indistintamente conocida por de Armas, de la Iglesia, de la Parroquial o del Mercado—, la iglesia, el cabildo-cárcel y las edificaciones de las principales familias forman los símbolos de poder que se manifiestan en el espacio público. Dicha polifuncionalidad la define como el sitio en el que tienen acción simultánea los ejercicios de las tropas de guarnición de la villa, la colocación de la horca para ajusticiar a los condenados y el centro comercial al que acuden negras vendedoras y compradoras junto a blancos abastecedores.
Pero, además, es el escenario de los enterramientos en el lateral de la Iglesia Parroquial, punto focal de las actividades religiosas más importantes de la villa y ambiente social propicio para la lectura de los bandos y órdenes reales dictados por la metrópoli. En suma, la plaza es el núcleo político, civil y religioso de la vida urbana, significación que mantiene durante todo el siglo. Otros factores distinguen a la plaza: estar ubicada en el punto más elevado de una topografía que presenta pequeños desniveles y responder a una configuración geométrica definida. La sencillez de la forma es precisamente el primer elemento que permite su aprehensión y reconocimiento. A ello se suma el franco contraste con las enrevesadas calles que la circundan, elemento que fortalece la imagen del nodo. Ante el aparente caos de las calles tortuosas, este espacio resultaba un área reconocible como núcleo urbano de la villa.
A lo largo de la segunda mitad de la centuria, a partir del citado espacio-núcleo, se van a dibujar un grupo de plazas que al estar interrelacionadas entre sí, señalan un circuito de singulares nodos, cuya individualidad se acentúa en la medida en que se consolidan las edificaciones que definen su estructura espacial, al tiempo de dibujar un policentrismo que habrá de repercutir en la centralidad cultural de la villa en períodos posteriores. La peculiaridad de estos nodos está determinada por la intersección de varios ejes, elemento que los dota de cierta irregularidad geométrica y que formalmente los singulariza.
Vivencialidad y afiazamiento del imaginario
Las procesiones principeñas del siglo XVIII enriquecen el acervo cultural de raíz popular hispana y afianzan el imaginario urbano en los habitantes al tomar como punto de llegada y partida los nodos establecidos, que destacan las sendas principales de la ciudad. A la permanencia de la procesión del Vía Crucis en Semana Santa y los festejos de la Santa Patrona de la Villa, el 2 de febrero, se añaden las celebraciones del resto de las iglesias, en su mayoría traspoladas desde la Península, pero cargadas de matices generados en la localidad.
La procesión del Santo Entierro, por ejemplo, la enriquece la exuberante decoración y teatralidad de filiación barroca del Santo Sepulcro, obra de orfebrería realizada en plata, que recorre el circuito de las principales parroquias en hombros de los más fervientes feligreses. Entre los días de San Juan (24 de junio) y San Pedro (29 de junio) la villa se sumerge en un enmascaramiento de sus costumbres cotidianas, al punto de desdibujar la estructura social que la sustenta; los asaltos, la caza del verraco o las carreras a caballo en los bordes urbanos son actividades que se desplazan hacia la periferia urbana. En las pequeñas plazoletas, se desarrollaban fiestas que, por su carácter popular, matizaban los contrastes entre los diferentes espacios que estructuran la villa; en la Plazoleta de Triana, por ejemplo, en vínculo con los cabildos negros, ocurre la elección de la Reina del San Juan.
Autor: MsC. Marcos Tamames Henderson